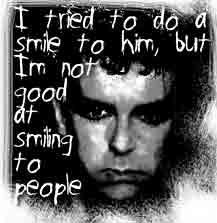 extracto de la novela extracto de la novela
Lo que Nalda decía
Stuart David
traducción de Helena Martín

A lo mejor esta tarde me he asustado demasiado. Creo que me
entró el pánico. Todavía no lo sé, no estoy seguro.
Aún sigo temblando. Ahora mismo lo que más me
gustaría es hablar con Nalda, aunque sólo fuera un rato, para oír su voz.
De pequeño la oía a todas horas; cuando nos
sentábamos en el sofá por la noche o, de mañana, cuando rastrillábamos el jardín de
la señora del invierno. Nalda me hablaba de mí, de cómo había llegado a estar a su
cargo, y también del mundo y de cómo funcionaba todo. Cuando no comprendía algo, iba a
preguntárselo, y al escucharla poco a poco lo iba entendiendo.
Claro que todo eso pasó hace siglos. Antes de los
gritos, antes de que viniera aquella gente, antes de que se marchara Nalda. Desde entonces
he vivido confundido, asustado del mundo y de casi todo lo que hay en él. Bueno, no
siempre, pero casi.
El caso es que aún no puedo contar lo de esta tarde,
porque aún no estoy seguro. Es importante, porque con lo que guardo no debo descuidarme
ni un momento. Por eso muchas veces meto la patay me paso, aunque no sé si eso es lo que
ha ocurrido hoy. Si Nalda estuviera aquí, se pondría a hablar hasta que yo lo viera todo
de otra manera y, no sé, se me pasara el susto. O a lo mejor se miraría las uñas y me
diría: «Muy bien. Has hecho bien, T... »
Vaya, casi se me escapa mi nombre y todavía no lo
puedo decir. Por si las moscas.
Lo que sí voy a hacer ahora mismo es contar lo que ha
pasado esta tarde, y por qué aún sigo temblando.
¿ Por dónde empiezo? Supongo que lo primero es decir
que, desde hace ya un tiempo, trabajo en los jardines de un parque municipal. Casi siempre
busco empleo en sitios así. En primer lugar porque cuidar jardines es lo único que sé
hacer; bueno, lo único que sirve para ganar dinero. Y en segundo lugar, porque no hay que
estar demasiado con la gente.
Lo bueno de este parque que digo es que, al ser tan
grande, casi nunca tenía que hablar con los otros jardineros. Había tantas cosas
diferentes que hacer desde el momento de recoger mis herramientas y recibir instrucciones
por la mañana hasta el de guardar las cosas en los cobertizos por la tarde que a veces no
veía a nadie en todo el día. Y eso es lo que yo prefiero. No estoy acostumbrado a estar
con gente, porque no entiendo ni lo que dicen ni lo que hacen, y al final me pongo muy
nervioso.
Bueno, a lo que iba.
Hoy he estado con la cortadora, repasando el césped.
Un poco antes de la hora de acabar; me la he llevado a los cobertizos para limpiarla.
Me encanta pasar un rato en los cobertizos al final de
la jornada, siempre y cuando no haya nadie más, claro. Muchas veces trabajaba hasta más
tarde para volver cuando ya no quedaba nadie. Y después de limpiar mis herramientas y
guardarlo todo, me gustaba sentarme junto a una de las ventanas y disfrutar de haber
terminado. En esos momentos, siempre pedía el mismo deseo: que llegara la hora de mi
liberación antes del día siguiente para no tener que hacer aquel trabajo nunca más.
Pero resulta que hoy, mientras limpiaba las cuchillas
de la cortadora, he oído que se abría la puerta. Y, la verdad, me ha molestado bastante
que alguien viniera a estropearme mi momento de paz.
-Bueno, otro día que se acaba -dijo la voz.
Enseguida supe quién era: el chico de los dibujos en
los brazos. No podía ser otro.
-¿Y a ti? ¿Qué tal te ha ido? -me preguntó, y a
continuación dejó caer sus herramientas al suelo.
Noté que me ponía tenso, y aunque las cuchillas ya
estaban limpias, seguí pasándoles el trapo sin mirarle a la cara.
De todos los que trabajaban allí, nadie más había
tratado de hablar conmigo después del primer o segundo intento. No sé, creo que algunos
se dieron cuenta enseguida de que charlar no era lo mío, bueno, de que no me salía. Y
los demás, yo diría que se ofendieron un poco porque nunca les contestaba lo que
esperaban. Total, que todos llegaron a la conclusión de que más valía dejarme en paz, y
eso estaba bien, porque así no se me podía escapar nada que me pusiera en peligro.
Pero el chico de los dibujos en los brazos era
distinto. El seguía hablándome, tanto si yo le contestaba lo que él esperaba como si
no. Me parece que tampoco le importaba mucho que yo no respondiera. Después de guardar
sus palas y demás herramientas, arrastró una silla hasta donde yo estaba y se sentó
frente a mí de forma rara, como del revés.
-Ya estarán limpias, ¿no? -me dijo, acomodándose en
la silla.
Yo continué frotando un rato más, y cuando me
pareció que ya resultaba un poco absurdo, me levanté para guardar el trapo en un cajón.
Me puse un poco nervioso porque pensé que él me estaría espiando, y hasta fingí que
buscaba algo en el cajón, a ver si así se iba antes de que yo acabara. Pero no; siguió
ahí sentado.
Al volverme me di cuenta de que no me estaba espiando.
Se miraba los dibujos de los brazos con mucha atención. Vi que era mi oportunidad, así
que le dije «adiós» con una voz que me salió un poco floja, me fui y cerré la puerta.
Creí que iba a lograr escabullirme porque ya me había alejado un poco y la puerta
seguía cerrada. Pero por desgracia, no era tan fácil escaparse del chico de los dibujos
en los brazos y enseguida oí que se abría la puerta.
-¡Espera! -me gritó, mientras la cerraba con el
candado. De reojo vi que caminaba hacia mí poniéndose una bufanda.
-¿Tienes prisa? -me preguntó mientras se la
anudaba-. Ya sé que no hablas mucho, pero quiero enseñarte una cosa que he encontrado
hoy. ¿ Tienes algo que hacer ahora mismo?
En ese momento sólo pensaba en escabullirme. Por eso,
cuando llegamos al camino principal, eché a andar en dirección contraria.
Pero él me volvió a seguir.
-Es por aquí -me dijo, tirándome del brazo-. Por
allí no, por aquí.
Nos quedamos parados un momento y, mientras él se
apretaba bien el nudo, no sé, de pronto se me ocurrió que a lo mejor se sentía solo y
lo único que buscaba era un poco de compañía. A mí me pasaba muchísimas veces.
-He pensado que te interesaría -me explicó-. Es una
cosa que he encontrado esta mañana en un parterre. Aún no estoy seguro de qué voy a
hacer con ella, pero sé que tú no se lo dirás a nadie. ¿ Quieres verla?
El chico hizo un gesto como si esperase una respuesta
y yo, aunque seguía impaciente por marcharme, poco a poco me volví hacia él.
-¿Sabes?, eres un tío bastante raro -me dijo-. No te
ofendas, ¿eh? Pero es que, yo no creo que así hagas muchos amigos...
Entonces soltó una carcajada y yo intenté sonreír.
Lo malo es que no se me da muy bien. Delante del espejo no me cuesta mucho, porque me veo
la cara... Pero, no sé, siempre que quiero sonreír a alguien, pienso que no me va a
salir y entonces no me sale. Creo que la culpa es mía por pensarlo. Por eso, en cuanto
noté que la cosa no funcionaba, me tapé la boca con la mano y miré hacia otro lado.
El chico de los dibujos en los brazos y yo caminamos
un rato por los jardines y luego continuamos andando por el resto del parque. Él seguía
hablando, aunque yo, como siempre, no entendía casi nada. Sí que entendí que no le
gustaba trabajar en los jardines y que preferiría no tener que hacerlo. Y no sé, eso me
sorprendió un montón, porque yo siempre había pensado que era el único al que no le
gustaba el trabajo. Yo lo guardaba como un secreto y me daba miedo que me echaran a la
calle si se enteraban. O sea, que las palabras del chico me animaron. Quise decirle algo
para que viera que a mí también me pasaba, pero mientras me decidía, él se paró de
repente y me señaló un árbol, cerca de la verja que rodeaba el parque.
-La he escondido allí-me dijo-. En un agujero del
tronco.
Hizo un gesto para que lo siguiera.
El árbol era muy grueso y viejo, con las ramas muy
retorcidas y un agujero, tal como me había dicho el chico. Él se arrodilló en el
césped, y yo me apoyé en el tronco para ver cómo metía la mano para buscar.
-Creo que te va a gustar-insistió-.Bueno, estoy
seguro...
Y justo entonces, al sacar la mano, todo empezó a ir
muy deprisa.
Resulta que lo que sacó de ahí dentro era una
navaja: una navaja con el mango negro, negro, y una hoja larga y curvada. Y mientras se
levantaba, el chico me sonrió de una manera muy rara y el tiempo también empezó a pasar
de una forma rara. Al principio todo iba muy lento, pero de repente me fijé en esa
sonrisa de loco del chico y en los dibujos de los brazos, y se me ocurrió que lo que me
había aterrorizado durante años estaba a punto de pasar. Cuando el chico dio otro paso
hacia mí, vi que el sol brillaba en la hoja de la navaja. Al girarla, el resplandor me
cegó y de pronto el tiempo se aceleró y empezó a correr al doble de la velocidad
normal.
Yo hice lo mismo.
Salí disparado hacia la verja, con el abrigo
pegándome en las rodillas y el corazón a mil por hora.
Sé que el chico me gritó algo, pero ni oí lo que
decía ni me volví para averiguarlo. Al trepar por la verja, me desgarré los pantalones
y me hice un corte en la pierna. En el otro lado tropecé y me caí de morros, pero aun
así no me paré ni un segundo. Me levanté de un salto y seguí corriendo a tope.
Corriendo y corriendo sin parar.
Primero corrí hasta llegar a casa, bueno, a la
habitación donde había estado viviendo en aquella ciudad. Pero en cuanto llegué me di
cuenta de lo peligroso que era quedarse allí. Así que, sin perder un segundo, metí unas
cuantas cosas en una bolsa y eché a correr otra vez.
Y seguí corriendo sin parar.
Corriendo y corriendo. Sin mirar atrás. Durante
muchísimo tiempo.

Nalda decía que el día que
llegué a su casa, yo iba vestido con un elaborado conjunto de harapos, estaba callado y
muerto de miedo y acababa de cumplir dos años. Llevaba camisa y pantalón que, según
ella, alguien me había sujetado con imperdibles y arremangado para que se me vieran las
manos y los pies.
Cuando Nalda me contaba la historia de mi vida, a
veces decía que llegué en primavera, con las primeras flores. Otras, que llegué en
invierno, por una calle cubierta de nieve. En lo que siempre coincidía era en que me
llevaba uno de los mejores amigos de mi padre en un coche muy caro. Cada vez que llegaba a
esa parte, Nalda me hacia reír, porque decía: «Al ver el manojo de harapos que me
entregó ese hombre, pensé: "Socorro, Dios mío. ¿Qué he hecho yo para merecer
esto?"»
Entonces ella también se echaba a reír y me abrazaba
tan fuerte que quedaba envuelto entre sus pañuelos, y sus faldas oscuras, y su pelo, y
sus cadenas. Me zarandeaba un poco para hacerme reír aún más y, cuando al final paraba,
yo le pedía que me contara más cosas de mi vida.
Porque resulta que Nalda sabia un montón de
historias. Yo siempre le pedía que me contara las mismas: historias que hablaban de mí y
del mundo. Y si le pedía que me explicara una nueva, Nalda lo hacía. Después de oírla
dos o tres veces, yo ya la había bautizado y se la empezaba a pedir como las demás.
De todos modos, la historia que más me gustaba era la
del día en que llegué a casa de Nalda, vestido con un elaborado conjunto de harapos,
callado y muerto de miedo, cuando acababa de cumplir dos años. Esa era la que le pedía
más veces. Y al final, después de zarandearme para hacerme reír, Nalda abría una
cajita que guardaba en un cajón. Bueno, sólo si estaba de muy buen humor. De ahí sacaba
los imperdibles que habían servido para sujetarme el pantalón y la camisa, y me los
dejaba mirar un ratito.
Todavía los guardo, en otra cajita. Fue una de las
primeras cosas que metí en la bolsa esta tarde.
No me la habría dejado por nada del mundo.
De pronto me quedé sin aliento, esta tarde, y me di
cuenta de que no tenía ni idea de adónde iba, así que me paré. Por suerte estaba cerca
de la estación de autobuses y me fui para allá.
Al principio sólo quería mirar el mapa que hay junto
a la taquilla para escoger un sitio que no quedara ni muy cerca ni muy lejos de esa
ciudad. Un lugar que no fuera fácil de adivinar o evidente, por si el chico tenía
intención de seguirme.
Fue entonces cuando se me ocurrió una idea mejor:
comprar el billete al conductor. Miré qué autocares estaban más vacíos y en cuáles no
había nadie que pudiera ser el chico de los dibujos en los brazos, disfrazado. Así, en
caso de que me alcanzara, ni siquiera podrían decirle nada en la taquilla y me perdería
la pista.
Busqué un autocar casi vació, que además iba
bastante lejos. Me subí, compré el billete y me senté hacia el fondo, cerca de la
puerta.
Por si las moscas.
El autocar no tardó mucho en salir. Yo me acurruqué
en el asiento para que no me vieran desde fuera y así me quedé mientras atravesábamos
la ciudad. De vez en cuando me asomaba un poquito a la ventana para ver por dónde
íbamos, pero no me moví hasta que empezaron a haber menos casas y poco a poco comenzaron
a verse sólo campos a los dos lados de la carretera. La ciudad quedó atrás, a lo
lejos... Sólo entonces me incorporé, muy despacio, y por fin me sentí un poco más
seguro. Seguía temblando, pero estaba contento de haber ganado más tiempo para seguir
esperando lo que espero.
El autocar llevaba más de una hora en marcha cuando
me puse a pensar si no habría exagerado antes en el parque. No sé, a lo mejor me había
asustado sin razón.
Hasta entonces no había tenido ninguna duda;
estaba completamente seguro de que podría haberme sucedido algo terrible. Pero mientras
contemplaba el anochecer sobre los campos, con la bolsa bien agarrada contra el pecho, me
puse a pensar cómo podía conocer mi secreto el chico de los dibujos en los brazos.
Siempre que él había intentado hablar conmigo, yo le había contestado con palabras,
así que estaba seguro de que no se me había escapado nada. Luego, mientras el autocar
seguía en la carretera comencé a recordar algunos detalles que el chico había tenido
conmigo. Más que nada me acordé de una cosa que me hizo pensar que no era mala persona y
que a lo mejor era verdad que se había encontrado la navaja y sólo me la quería
enseñar. No sé, para hacerse amigo mío, supongo. Fue entonces cuando se me ocurrió que
a lo mejor me había entrado el pánico.
Otra vez.
Llevaba poco tiempo en aquella ciudad, y menos aun
trabajando en el parque, el día que el chico de los dibujos en los brazos tuvo ese
detalle que os digo, el que recordé en el autocar.
Al principio yo me ocupaba sobre todo de la parte de
los rosales, donde terminaban los jardines y empezaba el resto del parque. Siempre venían
muchos niños a darle patadas a un balón o a lanzarse esas cosas que parecen discos.
El caso es que había un grupo de chicos un poco
mayores que nunca jugaban a fútbol ni a nada. Sólo paseaban, fumaban y a veces se daban
empujones los unos a los otros. Bueno, también escupían y cosas por el estilo. Total,
que un día se pusieron bastante cerca de donde yo estaba trabajando, y algunos me miraron
y va uno y me insulta. No me acuerdo de qué di-jo, pero se que me puse bastante nervioso.
Estaba muy incomodo e incluso me sonrojé, aunque no sé si ellos se dieron cuenta. Lo que
no hice fue contestarles, y creo que ése fue mi error.
De repente todos se acercaron y comenzaron a repetir
aquel insulto, y otras cosas feas. Yo me concentré en una rosa e hice ver que seguía
trabajando hasta que finalmente se marcharon.
Lo malo es que, después de eso, volvieron
otros días y yo me ponía nervioso y así en cuanto los veía. Casi siempre se paraban a
insultarme, a veces incluso me tiraban un poco de la manga o del pelo. Yo hacía ver que
estaba absorto en lo mío, mientras ellos se reían o me gritaban o hacían ruidos raros.
Un día uno agarró una rosa y me soltó:
-Oiga, señor, ¿qué pasaría si
arrancase esta rosa? ¿Sangraría?
Yo continué trabajando sin mirarlos. Entonces otro me
tiró de la manga y dijo:
-Si, oiga. ¿Qué pasaría? ¿Sangraría?
Entonces una chica dijo:
-Oiga, señor, ¿cree que me parezco a una rosa? -A
eso le siguieron muchos gritos y carcajadas-. Yo creo que si -insistió-. ¿Y usted?
Me tocó la mejilla con los dedos y los demás se
echaron a reír.
-¿Usted se la tiraría? -preguntó otro chico-. ¿Le
gustaría?
-¡Pues claro! -replicó otra chica-. Mirad qué rojo
se ha puesto...
Yo seguí como si estuviera absorto en mi trabajo, sin
mirarlos. Tampoco entendía la mayor parte de lo que decían, porque la gente joven me
suele confundir más que los mayores. O sea, que no tenía ni idea de qué hacer.
Fue entonces cuando vino el chico de los dibujos en
los brazos. Justo a tiempo. Agarró a uno del grupito y le pegó cuatro gritos. Yo
levanté la cabeza un momento y me pareció que estaban asustados de verdad. Entonces el
chico les contó lo que les haría si volvían a pasar por allí: les dijo que yo le
avisaría si me molestaban otra vez y que él se encargaría de darles una lección.
Uno por uno.
En ese momento intenté sonreírle, aunque creo que me
salió bastante mal, porque oí que uno de los niños se echaba a reír. Entonces el chico
de los dibujos pegó otro grito, y ya nadie más se no.
Al final el chico de los dibujos en los brazos soltó
al que tenía agarrado y todos salieron corriendo. No volví a verlos nunca mas.
Estaba recordando todo eso cuando pensé que igual me
había entrado el pánico antes, además de, claro, preguntarme cómo me habría conocido
el chico de los dibujos.
¿Sabéis qué decía Nalda de las personas? Pues que,
menos unas pocas, todo el mundo es capaz de destruir hasta lo más sagrado para sacar
provecho. Y no sólo la gente mala, decía, sino casi toda la gente que uno conoce excepto
los más dulces y buenos, ah, y los más inocentes. Siempre decía que no es que las
personas sean malas, sino que son vagas y están siempre cansadas. O no conocen otra forma
de hacer las cosas. Bueno, sea por lo que sea, ésa es la razón principal por la que
tengo que mantener cierta distancia con la gente y cuidar de que no se me escape nada que
me ponga en peligro.
En el autocar, me puse a pensar que a lo mejor el
chico de los dibujos en los brazos era una de esas excepciones que Nalda decía. No sé,
por los detalles que había tenido conmigo. Me dio pena imaginar que tal vez sólo había
querido hacerse amigo mío, porque precisamente una de las cosas que más me gustarían en
el mundo es tener un amigo. O mejor una amiga, no sé...
Al pensar eso me entraron ganas de volver, aunque
sabia que no podía.
Por si las moscas.
Cuando el autocar se paró por fin, esperé a que la
otra gente saliera y se dispersara antes de bajar yo. Con la bolsa todavía pegada al
cuerpo, bajé y eché un vistazo a mi alrededor; en busca de un sitio donde pasar la
noche.
A pesar de lo que había pensado en el autocar,
seguí caminando con cuidado, mirando atrás varias veces; sólo para asegurarme de que el
chico no me había seguido hasta allí. En cuanto me convencí de que no, busqué un hotel
con buena pinta y entre.
En el bolsillo de la camisa siempre
llevo algo de dinero de reserva; lo suficiente para poder irme lejos de donde esté, en
autocar o en tren, y alquilar una habitación allá donde vaya a parar, si pasa algo que
me obligue a marcharme. Y siempre pasa.
La habitación donde estoy ahora es casi idéntica a
todas las habitaciones en las que he estado en momentos así. En cuanto me dieron la
llave, cerré la puerta e hice lo primero que siempre hago después de salir huyendo:
sentarme en la cama y abrir la bolsa para ver qué me había traído y qué me había
dejado.
Había traído la caja de los imperdibles, claro. Y
casi toda mi ropa, que tampoco es mucha. Y aparte de eso tenía mi lata y mis utensilios,
el álbum con mis recortes de periódico, un par de cosas especiales para comer, y nada
más. Como siempre, me había dejado un montón de adornos y cachivaches que había ido
coleccionando, y unas fotografías que me gustaba tener colgadas en la pared. Pero lo más
grave era que me había olvidado el ojo de cristal, y eso me complicaría mucho la vida.
Lo encontré un día que estaba cavando en un parterre
de flores. Al principio no tenía ni idea de qué era, pero en cuanto lo descubrí, lo
limpié y me quedé muy contento con mi hallazgo. Empecé a usarlo al día siguiente.
Desde entonces lo he usado cada día. Lo peor es que
sé exactamente dónde me lo he dejado; lo recuerdo perfectamente ahí en mi cama, en la
otra habitación.
Me daría de cabeza contra la pared.
Normalmente siempre lo guardaba con mis utensilios,
pero esa mañana lo había sacado por casualidad y me lo había dejado en la cama.
Supongo que eso es lo que pasa cuando sales corriendo.
Siempre te olvidas algo. Los adornos y cachivaches no me preocupan tanto pero...
Maldita sea.
Mañana tendré que comprar una lupa normal y
corriente. Bueno, qué se le va a hacer. Ha sido un día muy largo. Parece que haga años
desde mi ataque de pánico en el parque. Y no digamos desde que salí de casa esta mañana
para ir a los jardines. De eso parece que haga siglos.
Ahora voy a lavarme un poco. Luego colocaré la lata
en su sitio, comeré algo y me acostaré. Y si tengo suerte, dormiré.
|
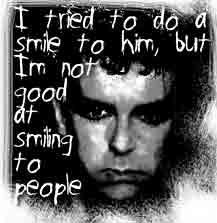 extracto de la novela
extracto de la novela Stuart David nació en Glasgow en
1970. Cofundador y bajista del grupo Belle & Sebastián, colabora desde 1999 en la
proyecto multimedia Looper. Tras recibir una entusiasta acogida de la crítica, Lo que
Nalda decía ha sido traducida al italiano, alemán, holandés, noruego, japonés y
sueco. David ha escrito su segunda novela: The Peacock Manifesto.
Stuart David nació en Glasgow en
1970. Cofundador y bajista del grupo Belle & Sebastián, colabora desde 1999 en la
proyecto multimedia Looper. Tras recibir una entusiasta acogida de la crítica, Lo que
Nalda decía ha sido traducida al italiano, alemán, holandés, noruego, japonés y
sueco. David ha escrito su segunda novela: The Peacock Manifesto.