NO ESPERES por Andrés Ibáñez
LA FAMILIA HABÍA SALIDO al jardín y contemplaba los reflejos rojos de las nubes sobre el agua. Martín había quedado en silencio. Toop, la huérfana, se acercó al embarcadero, se quitó el vestido y se quedó allí desnuda contemplando el agua negra, sin saber qué hacer. En la casa sólo había una luz encendida, la que correspondía a la ventana del salón, a través de la cual era posible ver a Luisa con los brazos en jarras y a Augusto, su marido, con las manos abiertas en el aire y los labios color hígado también entreabiertos, palabras inaudibles saliendo de sus labios. Rosaura se quejó de que tenía piel de gallina. La vieja que había llegado en el tílburi se había quedado dormida en la mecedora con un plato abandonado sobre el regazo en el que había un trozo de tarta de cerezas, y uno de los cisnes de Avelina, que se había acercado caminando pausadamente sobre la hierba, comenzó a picotear la roja jalea de cerezas hasta que el plato se desequilibró y rodó sobre la hierba. El tío Samuel estaba en la orilla furnando en su pipa y contemplando las nubes. De una de las ramas más altas del tilo colgaba un ahorcado, un holandés fuera de sus cabales que se había suicidado un par de días atrás. Nadie decía nada. Toop había dejado su vestido cuidadosamente doblado sobre uno de los gruesos postes que se hundían en el agua, había ido caminando hasta el borde del embarcadero y se había quedado allí contemplando el crepúsculo con los brazos en jarras. Martín se alejó caminando por detrás de la casa y volvió al cabo de unos minutos con un chal blanco de lana. Se lo puso sobre los hombros a Rosaura, y ella, que no le había oído acercarse, ahogó un grito. Con aquel grito, el silencio y la tristeza infinita de la hora se hicieron todavía más evidentes. La familia solía salir muchas veces a contemplar el crepúsculo sobre las aguas del lago, y nadie hablaba, y todos miraban las nubes rojas y rosadas y los reflejos de las nubes en las aguas del lago, y esto era antes, mucho antes de que Ramona hubiera llegado a la casa con sus historias de fantasmas que asustaban a los niños, mucho antes de que los niños fueran tan niños como para poder asustarse con historias de fantasmas venidas de otro mundo en un gran cofre, junto con un reloj de pared, una mantelería de bodas y una virginidad que guardar y que jamás serían para nadie. Y entonces, la iluminación francamente irreal de la escena daba paso a reflexiones más profundas, y uno recordaba el sonido del gran piano del salón, cuando Luisa era joven y todavía tocaba, cuando Toop todavía no había llegado a la familia y Martín, que sólo era un niño, se escondía debajo del piano para oír tocar a su madre y lloraba interminablernente al escuchar las largas y tristes melodías que brotaban de las cuerdas de cobre suavemente golpeadas por decenas de martillos de felpa, y sentía, al mismo tiempo, una especie de placer extraño al estar allí debajo escondido llorando. Así era como había tenido la primera erección de que tenía memoria, cuando no tendría más de seis o siete años, metido debajo del piano y escuchando a su madre tocar Tormentas de la vida a cuatro manos con su hermana Patricia. Y luego muchas veces, cuando Patricia visitaba a la familia, Martín les pedía a su madre y a ella que tocaran esa pieza de Schubert y se escondía debajo de la caja del piano, y podía así abandonarse al placer del llanto sin que nadie le viera, y lloraba, según le explicaba a Ramona, por el mundo, lloraba por su madre, porque iba a morir, y porque también él iba a morir, y porque todas las cosas hermosas y dulces y vivas y tiernas iban a morir también, las rosas y los robles y todas, todas las golondrinas del mundo, y tú también un día, y Ramona le miraba con ojos espantados y pensaba que todas las historias de fantasmas que se había traído en su baúl del otro lado del mar no eran tan terroríficas como las cosas que se le ocurrían a aquel niño de siete años. Y le dejaba que le tocara los senos, porque le gustaba sentir sus deditos fríos sobre la carne y porque no había nadie más que pudiera tocarla, aunque el padre de Martín un día se había puesto rojo al verla en la bañera, y porque un niño de siete años es inocente. La familia actual no se parecía en nada a la que había ocupado la casa cuando Martín era un niño. Martín se había casado con una mujer diez años mayor que él, se había metido a los negocios, habla tenido una niña, y luego su mujer le había abandonado por otro hombre todavía más joven que Martín, un militar que la pegaba y la obligaba a contemplar cómo la engañaba con otras mujeres. Luego los tres, el militar, la ex mujer y la hija de Martín habían muerto en un accidente de tráfico. El horror de todas estas historias, el horror minucioso de todas estas vidas, era algo tan difícil de comprender, tan difícil de creer, tan alejado de lo que debería ser la vida tierna y normal de los seres humanos, la que le habían enseñado sus padres, la que había aprendido en la clase de religión, y más tarde en la poesía y en los libros, que Martín sentía como si nada de estas cosas fuera en realidad su vida, sino una desviación extraña, un error, una especie de equívoco que sería posible resolver con sólo hablar unos minutos con la persona adecuada. Pero ¿qué leía él en los poemas cuando leía palabras como «terror» o «espanto»? La casa estaba igual que cuando Martín vivía en ella. Su madre había estado arrancando gladiolos blancos en las orillas del pantano y los había arreglado en un gran jarrón que había colocado luego sobre el alféizar de la ventana, y a través de las hermosas y espirituales formas de las flores, veía cómo su padre apretaba los puños en el aire y gritaba hasta que sus labios se ponían purpúreos, y su madre le escuchaba con gesto de escepticismo y sin decir ni una palabra. Luego su padre comenzaba a toser, y ya no podía hablar, y entonces salía al jardín, apartándose los insectos con manotazos impacientes, se ponía a pasear a lo largo de los juncos de la orilla, y al cabo de unos minutos ya estaba tarareando alguna cancioncilla, quizá incluso la melodía de Tormentas de la vida que su mujer tocaba al piano cuando Patricia les visitaba, y de pronto parecía perfectamente tranquilo, indiferente, casi feliz. Martín no lo sabía, pero este recuerdo de la pieza de Schubert era en realidad (su padre tampoco lo sabía) una especie de venganza personal, porque una vez, varios años atrás, su padre había hecho el amor con su cuñada en un ático de una ciudad lejana, y de aquella distante aventura le había quedado un recuerdo romántico y quizá triunfal, aunque a la mañana siguiente los dos habían decidido, muy civilizadamente, que aquello no había sucedido jamás, pero para él si había sucedido, porque por primera y última vez en su vida había conocido verdaderamente lo que es el sexo, la posesión de un cuerpo, el amor a una mujer. A lo largo de los años, su padre había intentado hablarle a Martín de todas estas cosas, le había hablado del amor, del tiempo, de la familia, pero cuando decía «amor», «tiempo» y «familia» quería decir en realidad otras cosas, y Martín, que siempre había tenido dificultades para prestar atención a los largos parlamentos de su padre, no había comprendido nada. Entre el hombre y el niño se había abierto un barranco que había devorado las palabras. Era como si la experiencia adquirida por el hombre viejo se hubiera perdido para siempre, pero quizá hubiera logrado saltar ese barranco que les separaba si hubiera usado las palabras verdaderas, si en vez de «amor» hubiera dicho «me sucedió una vez», si en vez de «tiempo» hubiera dicho «no esperes». (¿Cómo pude pensar una vez, se dice Martín contemplando a su mujer y a su hija, que nada sucedía en mi vida? No hace falta llamar a la crueldad, porque la crueldad vendrá sin que la llames. La vida es sangre. Qué poco tarda la sangre, la hermosa y luminosa sangre roja, una vez apartada de su fuente, en tornarse marrón, y luego negra, negra para siempre. Todas las cosas negras fueron rojas una vez. ¿Qué es la noche, sino sangre antigua?) Rosaura se ha acercado al borde del embarcadero. Está preocupada por Toop, porque hace frío y su vestido de verano es demasiado ligero, porque sólo tiene nueve años, porque la ve tan pequeñita frente a la inmensidad cenicienta del lago, porque puede caerse al agua, porque quizá haya corrientes submarinas o serpientes antropófagas escondidas en el cieno, pero Martín no siente el menor temor, porque sabe que Toop es invulnerable y que nada, absolutarnente nada puede sucederle. Rosaura no puede tener hijos, y por eso decidieron adoptar a Toop, y precisamente hoy es el día que han elegido para contarle a Toop que ellos no son sus verdaderos padres, y Martín ha querido hacerlo en este lugar, el lugar de su infancia, y ahora Toop ha oído que ellos no son sus padres y se ha alejado caminando hasta el extremo del embarcadero, frágil y esbelta como un pequeño ángel, su vestido anaranjado moviéndose en la misma dirección en que se inclinan los juncos. Los cisnes de Avelina solían invadir la propiedad, y entonces era como un cuento de hadas: los perseguían hasta la orilla del lago, y a veces los hacían volar y abrían las alas y giraban como grandes espíritus blancos alrededor del tilo donde ahora cuelga el cuerpo del holandés ahorcado, sobre cuya cabeza se ha posado una urraca que mira atentamente a izquierda y derecha. Patricia cogió una rama de sauce desgajada de la orilla y persiguió al cisne por el césped, y el cisne se iba dando graznidos y abriendo mucho las alas y parecía casi tan alto como ella, parecía casi que hubieran podido danzar juntos o interpretar juntos una escena de amor en un sofá. La vieja que había llegado en el tílburi había nacido en Inglaterra, se había casado con un terrateniente local y había hecho construir la casa allá por 1900. Había vivido hasta 1970 y nadie sabía exactamente cuántos años tenía cuando murió. Era ella la que había comprado el gran piano que luego heredarían la abuela y la madre de Martín, y bajo el cual él había conocido por primera vez la angustia de la muerte y la delicia de la sexualidad. Y la banalidad espantosa de aquellas reflexiones, Dios mío, cuando había intentado ponerlas por escrito. Había un poema de D.H. Lawrence que expresaba ya todo aquello, como él solía decir, «hasta el fin del mundo». Todo, la nostalgia, el rumor de los años pasados, la música de posibles vidas, la insidia de las ocasiones perdidas, todo -menos sus extrañas y extáticas erecciones oyendo Tormentas de la vida de Schubert. La familia contemplaba el crepúsculo, pero no era ésta la famflia original, la que había nacido y vivido y muerto en la casa. Nadie conocía el nombre de la vieja, ni de su amante holandés, que tenía un ojo de cristal y un día se había subido al tilo más alto del jardín, el que hundía poderosamente sus raíces en el bancal de rocas que separaba el jardín de los terrenos de Avelina, la criadora de gansos. Se había subido allí con una soga y se había colgado de una de las ramas más altas. Y ahora estaba allí, colgando todavía, y tenía una urraca posada en un hombro, como cuando lo descubrieron, y la urraca al oír los gritos se fue volando y según decían (pero eso ya es, segurarnente, parte de las leyendas de la gente del lago) el cadáver del holandés estaba tuerto porque la urraca le había arrancado el ojo de cristal y se lo había llevado a su nido, en alguna de las islas de la bahía, enamorada de su brillo opalescente y misterioso. -Toop, ten cuidado. -Sí, mamá. La familia había cambiado tantas veces de forma, de ruido, de significado, y a pesar de todo las mismas palabras seguían pasando de generación en generación, y las mismas palabras seguían sin ser otra cosa que sombras de las verdaderas palabras. La familia hundía sus raíces en el pasado, se extendía hacia el futuro en las manos de Toop, desnuda y victoriosa, una mujer joven todavía, una mujer ya, casi una mujer, una mujer entrando en la madurez. Toop, hubiera querido decirle Martín (pero ¿cómo, si él no había llegado nunca a oír esas palabras?), Toop, no esperes. Rosaura y Toop volvían del embarcadero. Toop estaba muy seria, y Martín notó que la niña le miraba de otra forma, como pensando "no es mi padre, en realidad no es mi padre, en realidad no es nadie, en realidad es alguien cualquiera, está él ahí como podría estar otro cualquiera". Y luego corrió hacia él, y él abrió los brazos. Estaban los tres solos en el viejo jardín abandonado, y podían llorar tranquilamente, podían cantar, gritar, llorar si así lo deseaban. Y se abrazaron los tres, y Rosaura pasó su chal de lana sobre Toop y sobre los hombros de Martín, y los tres estuvieron juntos durante unos instantes. Éste fue el centro de la vida de Martín. Y luego... Toop, desnuda al extremo del embarcadero, saltó grácilmente y se hundió en las aguas, y estuvo nadando unos diez minutos en las aguas heladas. Pensó en su padre y en su madre, y en sus verdaderos padres, a los que había intentado encontrar durante años, y en su marido, y en Isabel, su propia hija, que ya tenía veintidós años y era pelirroja como ella, y pensó en su amante, Grigori, un ruso al que había conocido en un avión volando de Chicago a Nueva York en un viaje de negocios, y en otros amantes que había tenido, y pensó que la vida era hermosa, lenta, ater-ciopelada, huidiza, fría, y luego pensó que todas aquellas cualidades correspondían en realidad al agaua y no a la vida, y estuvo a punto de soltar una carcajada. El tilo estaba muerto. Los abuelos habían muerto también. La tía Patricia se había vuelto loca de remate pero seguía siendo una viejecita encantadora. Su padre había muerto el año anterior, su madre vivía aún, pero estaban peleadas y no se hablaban. En el interior de la casa abandonada había un piano de cola. Salió del agua tiritando y se tumbó al sol para secarse. Las tablas del embarcadero estaban tibias todavía, y al tenderse sobre ellas su cuerpo exhaló un profundo suspiro de placer. Y todos los fantasmas pudieron pensar, por espacio de un instante, o quizá por espacio de largos siglos, ya que el tiempo de los fantasmas no es igual que el nuestro, que Toop, la niña Toop que había sido fina y frágil como un ángel y ahora era una mujer de caderas anchas y grandes pechos blancos, no había esperado, y que de cualquier modo no le había servido de mucho. Y los cisnes volaron alrededor del holandés ahorcado. Y las palabras volvieron, las terribles, las dulces palabras, y eran siempre las sombras de otras cosas, cosas que era imposible decir, cosas que era casi imposible pensar. Y los padres engañaron a sus hijos diciéndoles que la vida sería hermosa, y los hijos odiaron a sus padres. Isabel le dijo a Toop un día que era lesbiana y que tenía una amiga y que quería presentársela, y Toop le dijo que no quería volver a verla. Y los padres amaron a sus hijos, y los hijos perdonaron a sus padres. Y también hay cosas que sólo los fantasmas saben.
Por ejemplo, que en un nido abandonado en lo alto de un abeto lejano, un ojo de cristal
contempla impasible las nubes desde hace cinco generaciones. ©1998 Andrés Ibáñez |
"No esperes" fue publicado por la editorial Lengua de Trapo en la antología de cuentos Páginas amarillas. Esta versión electrónica ha sido publicada en The Barcelona Review con el permiso del Ángeles Martín Literaria Agencia y el autor. Se puede contactar al autor a través de su agente Ángeles Martín am.literaria@libronet.es Esta historia no puede ser
archivada ni distribuida sin el permiso expreso del autor. Rogamos lean las condiciones de uso. |
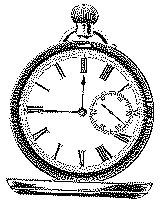 Andrés Ibáñez
nació en Madrid en 1961 y es Licenciado en Filología Española por la Universidad
Autónoma de Madrid. Cuando tenía cinco años escribió una versión muy personal de Don
Quijote de la Mancha, y desde entonces no ha parado. Su otra pasión es la música,
tanto la de los "grandes maestros" del pasado como la improvisada, oriental u
occidental, y ha sido pianista de jazz durante muchos años. En 1989 se fue a Nueva York,
ciudad en la que vivió durante siete años y donde, entre muchas otras cosas, comenzó a
escribir teatro en inglés. Dos obras suyas, Nympho Lake y Ophelia, a
Tragedy of Repetitions, fueron estrenadas en el circuito Off Off Broadway. Su
libro de poesía El bulevar del crimen fue accésit del premio Rafael Morales. En
1995 apareció en Seix-Barral La música del mundo, novela en la que
había invertido más de diez años de trabajo; esta obra obtuvo el Premio Ojo Crítico de
Radio Nacional y fue saludada por la crítica como una de las grandes revelaciones de la
novelística de su generación. Se puede contactar al autor a través de su agente
Ángeles Martín am.literaria@libronet.es Andrés Ibáñez
nació en Madrid en 1961 y es Licenciado en Filología Española por la Universidad
Autónoma de Madrid. Cuando tenía cinco años escribió una versión muy personal de Don
Quijote de la Mancha, y desde entonces no ha parado. Su otra pasión es la música,
tanto la de los "grandes maestros" del pasado como la improvisada, oriental u
occidental, y ha sido pianista de jazz durante muchos años. En 1989 se fue a Nueva York,
ciudad en la que vivió durante siete años y donde, entre muchas otras cosas, comenzó a
escribir teatro en inglés. Dos obras suyas, Nympho Lake y Ophelia, a
Tragedy of Repetitions, fueron estrenadas en el circuito Off Off Broadway. Su
libro de poesía El bulevar del crimen fue accésit del premio Rafael Morales. En
1995 apareció en Seix-Barral La música del mundo, novela en la que
había invertido más de diez años de trabajo; esta obra obtuvo el Premio Ojo Crítico de
Radio Nacional y fue saludada por la crítica como una de las grandes revelaciones de la
novelística de su generación. Se puede contactar al autor a través de su agente
Ángeles Martín am.literaria@libronet.es
|
| | índice | índex | Christopher Fowler | Jean Kusina | Jo Alexander | Entrevista | Breves críticas (en inglés) | Ediciones anteriores | Enlaces | |